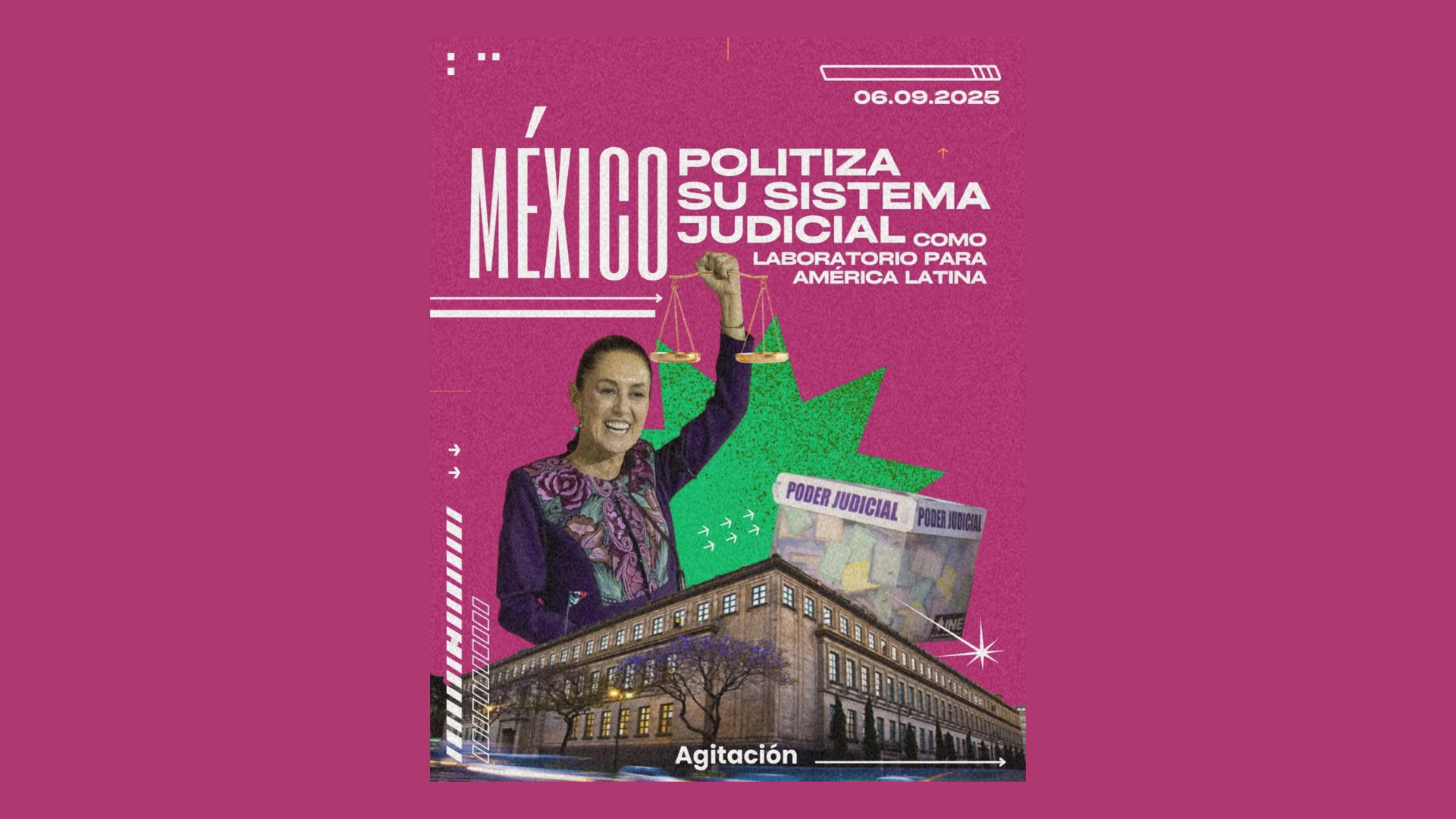
En una región donde la justicia suele hablar bajito y a puertas cerradas, México optó por intentar algo diferente. Con la reforma constitucional publicada el 15 de septiembre de 2024 y su puesta en marcha en 2025, el país dio un vuelco histórico en el que por primera vez, el pueblo eligió a sus jueces. La Suprema Corte pasó de once a nueve ministros, se crearon dos nuevos órganos, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), y la legitimidad dejó de estar en manos del Ejecutivo para depositarse potencialmente, por primera vez, en las y los ciudadanos.
Hasta hace poco, los jueces, ministras y ministros mexicanos eran nombrados en las sombras, como premios políticos otorgados por cúpulas empresariales o partidos tradicionales. Sin embargo, el 1ro de junio de 2025 fue un día inédito para México. Más de 90 millones de votos fueron emitidos en la primera elección judicial nacional, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque se escucha como mucho, es importante poner en contexto que se trataba de miles de candidatos para ocupar 2600 cargos en tribunales locales, estatales y federales; lo cual significó que la participación en realidad rondó en el 13%, un dato que revela el urgente déficit de pedagogía política para robustecer los procesos de participación ciudadana. Entre otras estadísticas es de recalcarse que la participación juvenil superó el 40% en zonas rurales, donde antes ni existía interés para el Estado. El mensaje entre líneas es crucial; la justicia ya no será sencillamente un trámite que para el club de élite siempre había sido. Por primera vez en la historia de miles de abogados egresados de universidades públicas en México, tendrán la posibilidad de tener una carrera como juzgadores y formar parte de la urdimbre que imparte justicia en el país.
La nueva Corte que tomó protesta el lunes 1ro de septiembre de 2025 refleja luchas reales. Esta incluye perfiles con trayectoria en derechos humanos, justicia ambiental y de origen de comunidades indígenas. Su nuevo presidente, Hugo Aguilar, ganó con 6.2 millones de votos. Su sala y los órganos nuevos arrancaron con señales que hablan el idioma de la clase trabajadora, es decir, austeridad, recortes a privilegios, revisión de pensiones y sueldos por debajo del de la Presidenta de la República. Recordemos que previo a este proceso inédito la Suprema Corte de Justicia de la Nación era un nido de privilegios y corrupción. Según el Manual que Regula las Remuneraciones de las Personas Servidoras Públicas en México, en el año fiscal 2023 el salario mensual neto definido para un Ministro de la Suprema Corte fue de 445 mil 309 pesos mexicanos. Para ponerlo en perspectiva, el sueldo promedio de un profesional o técnico mexicano en el primer trimestre del 2025 es de $7,520 pesos; la asimetría es más que sustancial y evidente.
Por su parte, el TDJ prometió tolerancia cero contra corrupción e ineficiencia, con vigilancia patrimonial sobre juzgadores. Entre las prioridades previstas del nuevo sistema judicial destaca la recuperación de multas y adeudos derivados del caso del defraudador billonario Ricardo Salinas Pliego por un monto de 63 mil millones de pesos (aprox. 3.3 mil millones de dólares).
En pleno auge del hiperindividualismo neoliberal como tendencia mundial, México apuesta por la politicidad popular, no por la partidización. Se trata de devolver la justicia a la polis, al pueblo, a los conflictos cotidianos. Aquí resuena la experiencia boliviana, donde desde 2011, el voto popular para jueces y los sistemas jurídicos comunitarios y ancestrales dejaron lecciones duras por alta abstención, escasa información; pero también la idea potente de figuras como Álvaro García Linera que pusieron en discusión la naturaleza misma de la soberanía popular, argumentando la “potencia plebeya” y cómo esta debe ejecutarse siempre con contrapesos. México adaptó la idea con su propio modelo. Y el reto es evidente, que el voto no se convierta en coartada de nuevas élites. En futuras elecciones judiciales, será crítico que no se haya dejado un camino abierto para que la derecha se apodere sin escrúpulos nuevamente del sistema judicial, ahora con un mayor riesgo de poner a consulta derechos humanos como medio de campaña.
Matizando un poco, por un lado, se realizó la elección, se escogieron nuevos órganos en funcionamiento y hay una agenda retórica sobre combatir los privilegios y sesgos de corrupción y nepotismo en el gobierno, optando por pretender que la legitimidad soberana tiene un origen popular. Por otro lado, las boletas kilométricas (imagínate elegir entre 300 candidatos por distrito) y la asimetría de información que pusieron en duda, muy legítimamente, la independencia judicial frente al ciclo político. No obstante, la solución es avanzar, no retroceder. Lo único que queda es hacer más pedagogía, debates públicos, evaluaciones transparentes y control ciudadano.
Es importantísimo reconocer, que pese las posibles virtudes, esta reforma no atiende los problemas más urgentes del sistema judicial mexicano, quedaron pendientes por reformarse. Las fiscalías siguen siendo un cuello de botella con su sobrecarga, y siguen teniendo ministerios públicos corruptos y servicios periciales débiles donde persistente un problema crónico de impunidad; las notarías se mantienen intactas, como sistema basado en amiguismos y nepotismo, con patentes entregadas sin concursos reales ni pretensión por modernizar su rol para prevenir fraudes o agilizar trámites; siguen sirviendo solo para los más privilegiados. En términos de combatir el punitivismo, el camino hacia un modelo de justicia restaurativa se empolva. Se sigue priorizando el castigo en lugar de la reintegración, mientras países como Sudáfrica o Colombia avanzan en temas de reparación del daño y prevención social.
Desde una mirada en Latinoamérica, esta reforma importa porque abre una grieta en la idea de que las instituciones son intocables. Para la clase trabajadora que se desvive por vivir mejor hay una importante lección: la justicia puede ser un bien común, no un privilegio. Si México logra que esta politización se traduzca en sentencias sólidas, trámites ágiles y cuentas transparentes, habrá creado un modelo replicable. Si falla, al menos habrá dejado un mapa de errores.
Su éxito se medirá en que las sentencias protejan a las mayorías, los trámites más ágiles, el lenguaje se vuelva claro para la ciudadanía y que se pueda exigir una rendición de cuentas constante. Lo decisivo ahora depende de una ciudadanía que ahora cuenta con otras herramientas para exigir. Y justo ese es el punto, democratizar la justicia para disputar el sentido común sobre el derecho, en tiempos de desigualdad y cinismo. Este es solo un paso, muy pequeño. Pero cada paso cuenta con la mirada en un horizonte común.