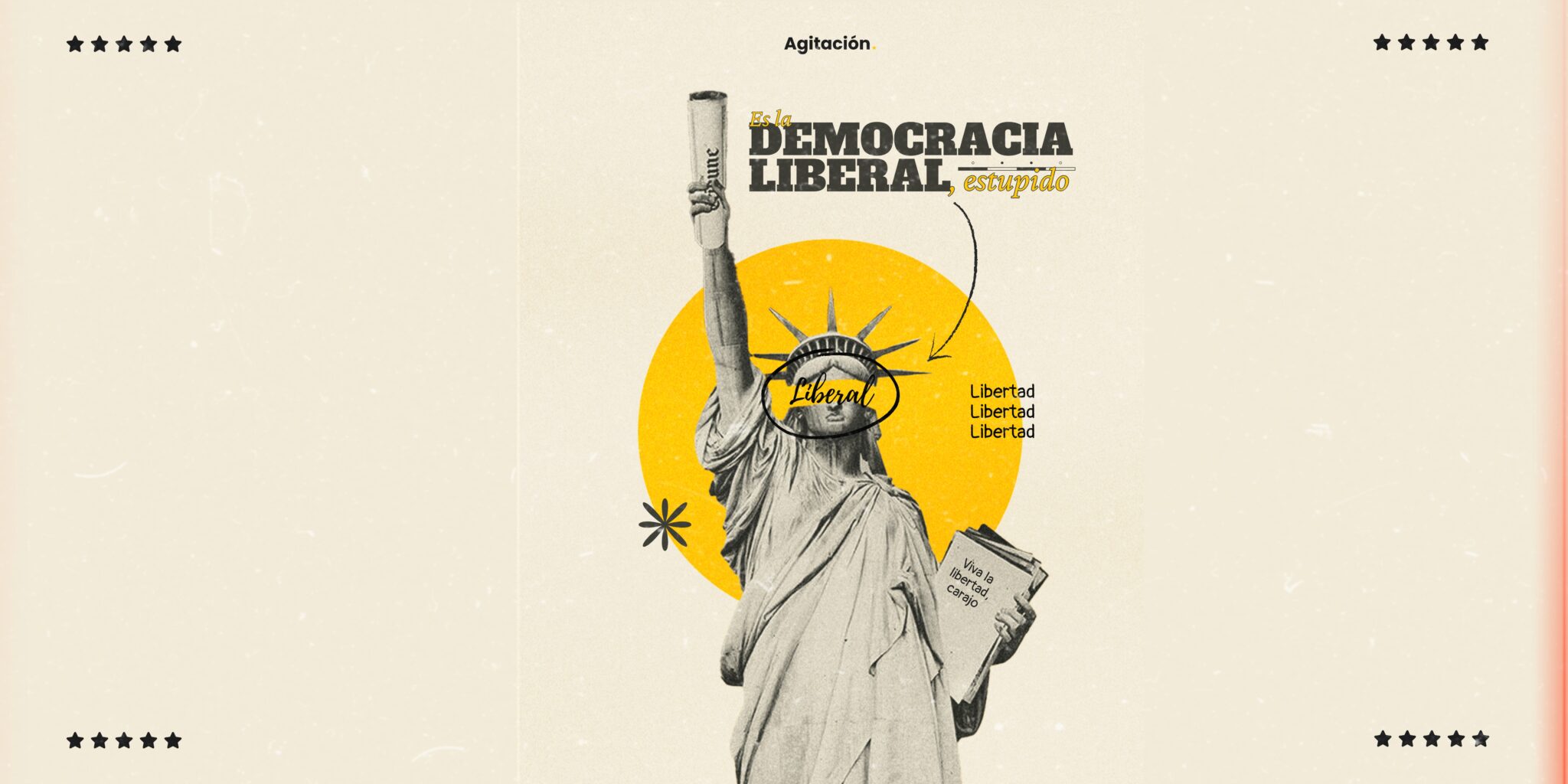
¿Y si probamos hacerlo diferente? ¿Te preguntaste cómo sería el mundo si no fuera capitalista?
Un deseo postcapitalista es un ensayo, son pequeñas acciones sucesivas y conscientes hacia otra forma de habitar el mundo, de habitarnos a nosotros mismos también. Nuestra relación con el poder, con la organización económica de nuestros recursos, de nuestra tierra, nuestra educación, nuestra salud, en síntesis: un todo que nos ordena, pero ¿qué tanto podemos elegir? ¿Basta con votar?
Mucho miedo se le ha tenido a este debate en los entornos más herméticos de la política tradicional porque en buena parte, cuestionar la democracia, sería cuestionar la legitimidad de la representación política y la existencia de los partidos como agentes que bregan por los intereses de terceros. Así está constituida buena parte de la ciencia política y así se ha reproducido a lo largo de estos años en buena parte del mundo gracias a la colonización europea del pensamiento, que nuestras instituciones han reproducido como la única variante posible. Ahora bien, también han existido experiencias contraculturales en nuestra América Latina y en otras partes del mundo también, donde los procesos democráticos, o mejor dicho la profundización de estos (las comunas en Venezuela podrían ser un ejemplo, las formas de comercialización y cambio de productos gestadas en 2001, las cooperativas, los polos productivos de manufacturas y servicios, los centros culturales que producen pensamiento y cultura popular, las fábricas recuperadas, etc) han dejado interesantes experiencias participativas de la sociedad donde ésta, en primera persona, podía inmiscuirse en las discusiones, deliberaciones y acciones que le concerniera en tanto le afectaba como sujeto político.
Ahí está la clave, la masa popular como un sujeto político. Con esto me refiero a un estado de conciencia que ha sido hegemonizado por el discurso neoliberal y burgués correspondiente a la época y que implica hablar por la pasividad del otro. En ese hablar por el otro, el sujeto de pueblo se vislumbra como un sujeto político sumiso, dócil, bruto, necesitado de agencia. Mediante ese dispositivo mediático, pensaba Mark Fisher, la política tradicional está en una crisis dialógica, discursiva y pedagógica porque ve un mundo abstracto como receptor de sus propuestas superadoras, pero vacías de contenido, mientras que obstaculiza/neutraliza las propias experiencias de una masa/clase trabajadora que ya no piensa ni siente como hace 20 años atrás.
Marxismo latinoamericano
En estos intersticios entre el deseo y la realidad, hay otra autora que nos puede alumbrar un poco el camino, y quizás la luz al final del túnel éramos nosotrxs mismxs renovando debates y conceptos, rompiendo hermetismos que no permiten la expansión del conocimiento y generar nuevos pensamientos para un nuevo orden. ¿Cómo se sigue en una vorágine sin registro de las deseabilidades y la persecución de los sueños más rebeldes? ¿Cómo se sale de la limitación a las capacidades organizativas revolucionarias que quizás no están dentro de los marcos institucionalizados de la política? ¿Cómo algunos aparatos de organización social se transforman en reproductores de dominación y burocracias que se usan como instrumentos para la toma del poder, donde luego éste es ejercido por unos pocos? Construir poder popular, sí, pero ¿con quiénes?
Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga boliviana, perteneciente a la comunidad Aymara que entre otras cosas habla del poder de la micro política, de esas experiencias gestadas al calor de las asambleas amplias, en tiempos de crisis, y de ese instrumento como una base desde donde pensar las reivindicaciones de clase, desde una perspectiva horizontal, sin tutela, y sin patrocinio; una experiencia de democracia directa.
Silvia, en consonancia con Fisher nos habla de postcolonialismo, porque entiende que nuestro territorio es primero víctima del Imperio, hay en nuestra identidad una doble sujeción:
“Hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan, sino encubren, y esto es particularmente evidente en la fase republicana, cuando se tuvieron que adoptar ideologías igualitarias y al mismo tiempo escamotear los derechos ciudadanos a una mayoría de la población. De este modo, las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla. Los discursos públicos se convirtieron en formas de no decir. Y este universo de significados y nociones no-dichas, de creencias en la jerarquía racial y en la desigualdad inherente de los seres humanos, van incubándose en el sentido común, y estallan de vez en cuando, de modo catártico e irracional”
Usa el concepto de palabras mágicas para poner en tensión entre otros conceptos al de democracia, donde según ella las palabras en este tiempo actúan como simbolismos hipnotizantes, mediante el uso de la retórica y la oratoria, pero que en el plano material y concreto es una estructura vacía. Claro, dice también, es vacía porque está agotada, no siempre lo estuvo, pero sí deja en claro que tiene una limitación estructural: el modelo de acumulación capitalista. No se puede velar por la justicia social en un régimen establecido sobre la injusticia. Estos simbolismos o estas carcazas actúan como una sumatoria de procesos reformistas paliativos, no hay transición, no hay tal revolución, y por consiguiente no hay cambio.
En el plano político, explica la autora, la sociología de la imagen busca reinscribir en el microespacio social que habitamos una arena común para practicar formas de “buen gobierno” y “buen vivir” como gestos micro políticos de conocimiento corporal e intersubjetivo. Al respecto la autora considera que: La ética del trabajo significa para nosotros el hacer conociendo, el conocer con el cuerpo, el auto construirnos a través de un diálogo con la materia -la madera, el cemento, la tierra- y de las conversaciones y akhullis de discusión y reflexión. (…) Generamos así un esbozo de normatividad tácita, en diálogo con y entre las creaciones de nuestras manos, de nuestros cuerpos. Así la ética se transforma en estética, en una plasmación de actos y pensamientos en objetos: libros, bolsas, tejidos, revistas, plantas, comidas y fotografías (Rivera Cusicanqui, 2015)
¿Qué hacer?
Pensar la democracia también en términos morales, donde las prácticas políticas que devienen del neoliberalismo están impregnadas de experiencias narcisistas, individualistas, de culto al personalismo y con una exaltación del yo por encima de las posibilidades de expansión y gestación de nuevos y más amplios liderazgos, que manifiesten otra cosmovisión de los asuntos públicos, que planteen un cambio de paradigma y que se animen a pensar lisérgicamente futuros compartidos.
Para lxs que no nos conformamos este es un proceso largo, continuo y de grandes debates en un contexto histórico que nos exige la responsabilidad de discutir ideas, ejecutarlas y de buscar sobre todas las cosas, antes que la felicidad del pueblo, la liberación de éste.